El paso cercano del huracán Erin nos hace pensar en esa pregunta casi existencial de los puertorriqueños: ¿Por qué aguantamos tanto?
Afuera, el cielo gris oscuro, el viento y ese frío que provoca nos eriza los vellos y hiela los huesos. En las noticias vemos que esos vientos aúllan un nombre de esos raros, Erin. Así los meteorólogos han llamado a este nuevo huracán que oscila entre las categorías 4 y 5, que como quiera que sea, es poderoso y peligroso.
La sombra de ese monstruo es suficiente para despertar a los fantasmas de otra bestia del año 2017, el huracán María. Con cada ráfaga de frío viento, con cada gota de lluvia que golpea el cristal, regresa el recuerdo de la oscuridad, del silencio atronador que nos envolvió, de la vida suspendida en un hilo. La humedad se vuelve asfixiante, y en el parpadeo de una bombilla, se concentra toda nuestra ansiedad. ¿Volverá a irse la luz? ¿Por cuánto tiempo?
Hay un zumbido que divide a Puerto Rico en dos mundos cuando la red eléctrica colapsa. Es el sonido de los generadores, la banda sonora de los que pueden comprar un poco de normalidad. Para ellos, la vida sigue, un poco más ruidosa, un poco más costosa.
Pero en el silencio de los hogares que no pueden permitírselo, vive la verdadera cara de nuestra fragilidad. Ahí, en la penumbra, se encienden velas que iluminan rostros de preocupación. Se abren libros a la luz de una linterna y se cuentan historias en susurros para ahuyentar el miedo. Ahí se pudre la poca comida en la nevera, se sufre el calor sin abanico, y se siente el abandono como una herida abierta.
Nos preguntamos por qué duele tanto, y la respuesta va más allá de la tormenta. Duele el tener que pagar una de las facturas de luz más caras del mundo para un servicio que nos falla constantemente. Duele ver cómo la reconstrucción parece un horizonte que nunca llega. Duele sentir que nuestra lucha diaria, el "bregar" para llegar a fin de mes con un sueldo que no alcanza, es invisible para quienes toman las decisiones. Pero seguimos “bregando” en buen puertorriqueño.
Y aquí estamos. No nos vamos. ¿Por qué? ¿Qué clase de amor es este que nos ata a un lugar que a veces parece empeñado en rompernos? ¿Es masoquismo o es una enfermedad? ¿Qué otra cosa si no es amor, lo que nos hace quedarnos?
No es una pregunta con una respuesta sencilla. Es un sentimiento que se lleva en la sangre, tejido en el ADN de nuestra cultura. Nos quedamos por los abuelos, cuyas manos arrugadas guardan la historia de esta tierra. Nos quedamos por nuestros hijos, para que sus raíces no crezcan en el aire, sino aquí, en el mismo suelo que nos vio nacer.
Nos quedamos porque la familia no es solo la que vive bajo nuestro techo. De hecho, a veces la familia de sangre no existe. Familia es la vecina que te comparte un plato de comida, el amigo que llega a darte la mano, sin que se lo pidas.
Nos quedamos por el sonido del coquí en la noche, por el sabor de un mofongo que sabe a hogar, por el ritmo de una bomba que nos sacude el alma y nos recuerda que estamos vivos, que somos fuertes, que sabemos encontrar la alegría en medio del caos.
Aguantamos, sí. Pero aguantar no es resignarse. Es un acto de resistencia, un acto de amor desafiante. Porque, después de todo, así es el amor. Irracional. Es la rebeldía del saberse vivo y saberse de aquí, Es aferrarse con uñas y dientes a nuestra identidad, a nuestra gente, a esta isla de belleza indomable.
Así que, mientras sentimos la lluvia del paso cercano de Erin, no viene
directamente aquí, volvemos a prepararnos. Aseguramos las ventanas, llenamos
las cisternas y nos aferramos a la esperanza masoquista. Aguantamos, porque
irse sería como dejar de respirar. Porque a pesar de todas sus tormentas y
todas sus sombras, esta tierra es nuestra luz. Y esa, esa es una luz que no
permitiremos que nadie, ni nada, nos la apague.
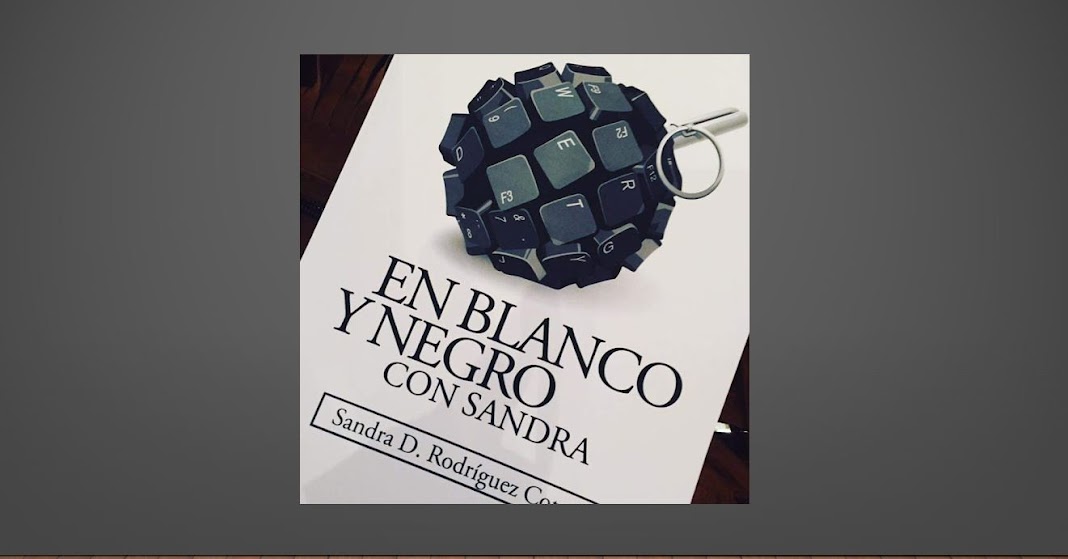

No comments:
Post a Comment